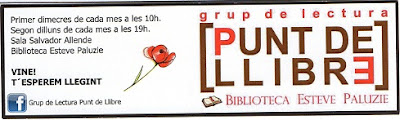La máscara
En el casino de la ciudad de X se organizó con
"fines benéficos un baile de máscaras o, como lo llamaban las señoritas de
la localidad, un bal paré.
Eran las doce
de la noche. Los intelectuales, que no llevaban máscara ni bailaban -eran cinco
almas- estaban sentados en la sala de lectura tras una gran mesa e, hincando
narices y barbas en los periódicos, leían, dormitaban, «meditaban», según
expresión del corresponsal de la localidad de los periódicos centrales, un
señor muy liberal.
Del salón
llegaban los sones de una contradanza. Por delante de la puerta, dando fuertes
pisadas y con tintineo de vajilla, no cesaban de pasar, diligentes, los lacayos.
En la sala de lectura, en cambio, reinaba un profundo silencio.
-¡Me parece
que aquí estaremos más cómodos! -se oyó que decía, de pronto, una voz baja:
estrangulada, como si saliera de
una chimenea-. ¡Venid acá! ¡Hacia aquí, muchachos!
La puerta se abrió y
entró en la sala de lectura un hombre ancho de espaldas, rechoncho, disfrazado
de cochero, llevando un sombrero con una pluma de pavo y con máscara. Detrás
de él entraron dos damas con antifaces y un lacayo con una bandeja. Sobre la
bandeja había una barriguda botella de licor, unas tres botellas de vino tinto
y vasos.
-¡Venid! Aquí
incluso estaremos más frescos -dijo el hombre-. Pon la bandeja sobre la mesa...
¡Siéntense, mamzelle! Je
vu pri a la trimontran! Y
ustedes, señores, apártense un poco... ¡aquí no tienen nada que hacer!
El hombre se
tambaleó un poco y de un manotazo tiró dela mesa varias revistas.
-¡Ponla aquí! Y ustedes, señores lectores;
apártense; no hay tiempo para ocuparse aquí de periódicos y de política...
¡Déjenlo!
-¡Le rogaría
que no armara tanto escándalo! -dijo uno de los intelectuales, mirando a la
máscara a través de las gafas-. Esto es la sala de lectura y no el ambigú...
Éste no es sitio para beber.
-¿Por qué no?
¿Acaso la mesa se tambalea o puede hundirse el techo? ¡Vaya! Pero... ¡no hay
tiempo para hablar! Dejen los periódicos... Ya han leído un poco y basta; ya
así son muy inteligentes, además, se estropean la vista, pero lo que más
importa es que lo quiero yo y basta.
El lacayo puso
la bandeja sobre la mesa y, echándose la servilleta al brazo, se quedó de pie
cerca de la puerta. Las damas en seguida hicieron honor al vino tinto.
-¡Cómo puede haber hombres tan
inteligentes que para ellos los periódicos sean mejores que estas bebidas!
-empezó de nuevo el hombre de la pluma de pavo sirviéndose licor-. Pero, en
opinión mía, honorables señores, estiman
ustedes los periódicos porque no tienen con qué pagar lo que beben. ¿No es como
lo digo? ¡Ja, ja!...
¡Están
leyendo!, Bien, ¿qué hay escrito ahí? ¡Señor de los lentes! ¿De qué trata lo
que lee? ¡Ja, ja! ¡Venga, déjalo ya! ¡No te hagas el sueco! ¡Mejor es que
bebas!
El hombre con
pluma de pavo se alzó y arrancó el periódico, de las manos del señor con gafas.
Éste palideció, luego se puso rojo y miró asombrado a los demás intelectuales;
ellos le miraron a él.
-¡Usted se
pasa de la raya, señor mío! -dijo, furioso-. ¡Usted convierte la sala de
lectura en una taberna, usted se permite armar escándalo, arrancar de las manos
los periódicos! ¡No se lo toleraré! ¡No sabe usted con quién trata, señor mío!
¡Soy Zhestiakov, director del Banco!...
-¡Me
importa un bledo que seas Zhestiakov! Y a tu periódico, mira el honor que le
hago...
El
hombre levantó el periódico y lo rompió en pedazos.
-¿Pero
qué es esto, señores? -balbuceó Zhestiakov, pasmado-. Esto es extraño, esto... esto es hasta sobrenatural...
-Se ha
enfadado -dijo el hombre riéndose-. ¡Hay que ver, hay que ver, qué miedo! Hasta
las piernas se me doblan. ¡Pues verán, honorables señores! Bromas aparte, no
tengo ganas de hablar con ustedes... y como quiero quedarme solo aquí con las mamzelles y divertirme, les ruego que no chisten y salgan... ¡Por favor!
¡Señor Belebujin, vete con los perros cerdosos! ¿Arrugas la jeta? Te digo que
salgas, pues sal. Y aprisita, ¡a mí no me vengas con pamplinas, si no quieres
que te salte algún coscorrón por la cresta cuando menos lo esperes!
-Pero, ¿cómo
es esto? -preguntó el tesorero del tribunal para huérfanos, Belebujin,
enrojeciendo y encogiéndose de hombros-. Ni siquiera llego a comprenderlo... Un insolente cualquiera entra
aquí y... de pronto, ¡tales cosas!
-¿Qué palabra
es esa de insolente? -gritó el hombre de la pluma de pavo irritándose y dando
tal puñetazo en la mesa que
los vasos saltaron en la bandeja-. ¿A quién lo dices? ¿Crees que puedes
soltarme las palabras que te vengan en gana porque voy con máscara? ¡Y tú eres
un grano de pimienta! ¡Sal de aquí, ya que te lo digo yo! Director del Banco,
¡lárgate antes de que te lo diga de otro modo! ¡Salid todos y que no quede aquí
ni un granuja! ¡Hala, con los perros
cerdosos!
-¡Pues ahora lo vamos a ver!
-dijo Zhestiakov, a quien hasta las gafas se le empañaron de sudor-¡Ya le
enseñaré yo! ¡Eh, llama al encargado de guardia! ¡Que venga aquí!
Un minuto
después entró el encargado de guardia, un hombre pequeño y pelirrojo, con una
cintita azul en la solapa, sofocado por el baile.
-¡Haga el favor de salir! -comenzó-. ¡Éste no es lugar para beber!
¡Vaya al ambigú, tenga la bondad!
-¿De dónde sales tú? -preguntó el hombre de la máscara-. ¿Acaso te he
llamado?
-¡Le ruego que no me trate de tú y haga el favor de salir!
-Mira,
simpático: te doy un minuto de tiempo... ya que eres el encargado de turno y la
persona principal, saca de aquí a esos artistas del brazo. A mis mamzelles no les gusta que haya aquí gente extraña... Se sienten cohibidas, pero
yo, por mi dinero, quiero que se pongan en su aspecto natural.
-¡Por lo visto
ese bruto no comprende que no está en una cuadra! -gritó Zhestiakov-. ¡Que
venga Evstrat Spiridónich! ¡Llámenle!
-¡Evstrat
Spiridónich! -gritaron por el casino-. ¿Dónde está Evstrat Spiridónich?
Evstrat
Spiridónich, un vejete en uniforme de policía, no tardó en presentarse.
-¡Le ruego que
salga de aquí! -chilló con voz ronca, con los terribles ojos saliéndole de las
órbitas y agitando sus teñidos bigotes.
-¡Me ha
asustado! -dijo el hombre, riéndose a carcajadas, con gran satisfacción-. ¡Oh,
oh, me ha asustado! ¡Qué miedo, que Dios me castigue! Los bigotes, como los de
un gato; los ojos, desencajados... ¡Je, je, je!
-¡Le ruego que
no discuta! -gritó con todas sus fuerzas Evstrat Spiridónich, poniéndose a
temblar-. ¡Sal de aquí! ¡Te mandaré sacar!
En la sala de
lectura se armó un ruido inimaginable. Evstrat Spiridónich, rojo como un
cangrejo, gritaba pataleando. Zhestiakov gritaba. Belebujin gritaba. Gritaban
todos los intelectuales, pero
todas las voces quedaban cubiertas por la espesa y grave voz de bajo del hombre
de la máscara. La confusión se hizo general,
se interrumpió el baile, y el público del salón se dirigió en masa a la sala de
lectura.
Evstrat
Spiridónich, para causar mayor impresión, llamó a todos los policías que había
en el casino y se sentó a escribir el proceso verbal.
-Escribe,
escribe -decía la máscara metiéndole el dedo bajo la pluma-. ¡Desdichado de
mí! ¿Qué me espera ahora? ¡Pobre
cabecita mía! ¿Pero por qué busca usted la perdición de un pobre huerfanito
como yo? ¡Ja, ja! Bueno, ¡qué le vamos a hacer! ¿Está preparado el proceso
verbal? ¿Han firmado todos? Bien, ahora miren... ¡Uno... dos... tres!
El hombre se
levantó, se irguió cuanto le permitía su estatura y se arrancó la máscara.
Después de haber descubierto su rostro de borracho y después de haber mirado
a todos los presentes, satisfecho por el efecto producido se dejó caer en la butaca, y prorrumpió en
alegres carcajadas. Y, en efecto, la impresión que había producido era
extraordinaria. Todos los intelectuales se miraron desconcertados y
palidecieron; algunos se rascaron el pescuezo. Evstrat Spiridónich lanzó un
gemido como el hombre que, sin querer, ha cometido una gran estupidez.
Todos
reconocieron en el alborotador; al millonario de la localidad, al fabricante,
ciudadano de honor hereditario; Piatigórov, famoso por sus escándalos, por sus
actos de beneficencia y, como más de una vez se había dicho en el periódico
local, por su amor a la instrucción.
-Bien, ¿os vais o no? -preguntó Piatigórov después de un minuto de
silencio.
Los
intelectuales, sin decir palabra, salieron de puntillas de la sala de lectura
y Piatigórov cerró tras ellos la puerta.
-¡Tú sabías
que era Piatigórov! -chillaba un minuto después, a media voz, Evstrat
Spiridónich, sacudiendo por el hombro al lacayo que había llevado el vino a la
sala de lectura-. ¿Por qué callabas?
-¡No me mandaron hablar!
-No me
mandaron hablar... Si te meto un mes en chirona, maldito seas, entonces sabrás
si «no mandaron hablar». ¡Fuera de aquí! Y ustedes, señores,
también se han portado
-prosiguió, dirigiéndose a los intelectuales-. ¡Han levantado una revuelta!
¡Como si no hubiesen podido salir de la sala de lectura por unos diez minutitos!
Ahora, a ver quién sale del atolladero. Ah, señores, señores... ¡No me gusta esto, como hay Dios!
Los
intelectuales vagaron por el casino tristes, desconcertados, con aire de
culpables, cuchicheando, como si presintieran alguna desgracia. Sus esposas e
hijas, al enterarse de que Piatigórov estaba «ofendido» y enojado,
enmudecieron y comenzaron a retirarse a sus casas. Se interrumpió el baile.
A las dos,
Piatigórov salió de la sala de lectura borracho y tambaleándose. Entró en el
salón, se sentó cerca de la orquesta y se durmió al son de la música; luego,
inclinó tristemente la cabeza y se puso a roncar.
-¡No toquéis!
-indicaron por señas, los dirigentes, a los músicos-. ¡Tss!... Egor Nílich
duerme...
-¿No manda
usted que se le acompañe a su casa, Egor Nílich? -preguntó Belebujin,
inclinándose al oído del
millonario.
Piatigórov torció los labios como si quisiera soplarse una mosca de la
cara.
-¿No manda usted que se le acompañe a su casa -repitió Belebujin- o
que se le haga venir el coche?
-¿Eh? ¿Quién eres tú?... ¿qué
quieres?
-Acompañarle a
su casa... Ya es hora de ir a la mu...
-A ca-sa quiero ir... ¡Acompáñame!
Belebujin
resplandeció de satisfacción y comenzó a levantar a Piatigórov. Se
precipitaron a ayudarle otros intelectuales y, sonriendo agradablemente,
levantaron al ciudadano de honor hereditario y lo condujeron con toda precaución al coche.
-Pegársela de
este modo a todo un corro, sólo puede hacerlo un artista, un hombre de
talento
-decía alegremente
Zhestiakov, poniéndole en el asiento-.
¡Estoy literalmente asombrado, Egor Nílich! Todavía, me estoy riendo... Ja,
ja... ¡Y nosotros, venga a encalabrinarnos y llamar a uno y a otro! ¡Ja, ja!
¿Lo cree? Ni en el teatro me he reído nunca tanto... ¡Es el colmo de la
comicidad! ¡Toda la vida recordaré esta inolvidable velada!
Acompañado
Piatigórov, los intelectuales recobraron su alegría y se sosegaron.
-Me ha dado la
mano al despedirme –articuló Zhestiakov, muy contento-. Esto significa que
nada, que no está enfadado...
-¡Dios lo quiera! -suspiró Evstrat
Spiridónich-. ¡Es un canalla, un
hombre vil, pero se trata de un bienhechor!... ¡No se puede!...
A. Chejov