Las palabras mayores
El predicador vivía en casa de los Stenlund,
los predicadores vivían siempre en casa de los Stenlund, ellos tenían una cama
que era como especial para predicadores. Los Stenlund tenían una hija que se
llamaba Isabella, Isabella Stenlund.
Él
siempre empezaba los sermones diciendo que era un hermano como los demás, que
no tenía nada de especial. Estoy aquí solo para que juntos hablemos de lo que
hay al otro lado y en el cielo, solía decir, pero eso era antes de dar comienzo
de verdad al sermón, antes de que La Palabra se apoderase de él. Era de Nylund,
más allá de Malá.
La
reunión misma solía ser en casa de los Holmgren, la cocina que tenían era
grande como un granero, había muchas sillas y tenían órgano.
Era
un predicador excepcionalmente bien parecido, fuerte y alto era, y la gente
decía que su fuerza era como la de un gigante, uno de esos que las hijas de los
hombres parían a los hijos de Dios en el tiempo en que la maldad de las personas
crecía antes del Diluvio en el primer libro del Pentateuco, y tenía el pelo
ondulado, los ojos castaños y el bigote lo lustraba y oscurecía con una crema.
En resumen, si has visto a Aron Stenlund, el maestro de Ristrask, ese que habla
tanto, el que van a mandar ahora al parlamento, entonces sabes cómo era el
predicador, parecen padre e hijo. Si me pudiera acordar de cómo se llamaba,
pero seguro que se llamaba algo bonito, los predicadores acostumbran a ponerse
nombres nuevos y lucidos.
Isabella
Stenlund no era una belleza pero tampoco era muy fea, había sido novia de un
mozo de Fartrask pero la cosa no llegó a nada, él se ahogó en un flotamiento de
madera. Era delgada y melancólica, tenía treinta y cuatro años.
Y
el otoño estaba muy avanzado.
Cuando
hacía mucho rato que se habían ido a la cama en casa de los Stenlund, cuando
los mayores ya se habían dormido y cuando ya no brillaba ni una luz en el
pueblo, cuando hasta Isabella sentía que se le apoderaba la modorra, el sueño
se había hecho esperar porque como quiera que fuese había un hombre de fuera en
la casa, entonces el predicador salió de la sala donde le habían preparado la
cama de los predicadores, llevaba un camisón de tela brillante y andaba de
puntillas, fue derecho por la cocina hasta la alcoba donde yacía Isabella. Y
cerró la puerta tras de sí y se sentó al borde de su cama. Y ella estaba como
horrorizada.
No
te asustes, dijo él.
No
me asusto, dijo ella.
Solo
tengo que tener a alguien con quien hablar, dijo él. Yo no soy ninguna mozuela,
dijo Isabella. Yo no me asusto nunca.
Eres
creyente, preguntó él.
Creo
en Dios, dijo ella. Pero entregarme a él, no puedo.
¿No?
Ahogó
a Henning, mi novio, en Vormforsen, y me ha arrebatado también la juventud y la
alegría.
Aunque
su piedad dura eternamente, dijo él entonces.
Pero
ella no contestó.
No puedo dormir, continuó el predicador. Es como
si mi padre celestial no viera con buenos ojos que durmiera.
Si el cuerpo trabaja hasta cansarse, entonces se
duerme solo, dijo Isabella.
Mi cuerpo sí que quiere dormir, dijo él. Pero el
espíritu no lo permite.
El espíritu, dijo Isabella.
El espíritu es como la masa cuando fermenta, se
mete por todas partes, dijo él. No me da respiro.
Cómo sabes que es el Espíritu, dijo ella.
Habla dentro de mí, dijo el predicador. Yo le
oigo. La lengua que usa es impresionante y ruidosa.
Parecía casi lastimoso, como si verdaderamente
estuviera atormentado. Cerró los ojos como para que ella no viera el
sufrimiento en su mirada. E Isabella puso su mano sobre la rodilla de él, no
quería que se sintiera completamente abandonado.
Es como si las palabras fueran demasiado
grandes, dijo él. Como si no acabaran de tener cabida en mí.
Qué palabras son, dijo ella, y su voz era suave
como si hablara a un niño, o a una persona decaída, o a una ternera recién
nacida.
Son las palabras de Dios, dijo él. Las palabras
de la ley y los profetas y el evangelio. Y san Pablo. Y el Apocalipsis. Y la
catequesis.
Se
agitan verdaderamente en tu interior, dijo ella.
Así
es, dijo él. Atruenan y alborotan dentro de mí como los gases de la digestión.
Y lo peor es por las noches.
Entonces
ella se acercó un poquito a él como si creyera que iba a poder oír el estruendo
de las palabras a través de la carne, de la gruesa carne de él.
Como
cuando uno ha comido garbanzos, dijo ella.
Así
es, dijo él.
O
como el órgano, dijo ella.
Sí,
también como el órgano.
¡Tener
un órgano dentro de uno!
Las
palabras no tienen cadenas, dijo él. Las palabras tienen la fuerza del viento
huracanado.
Sí,
dijo ella. Yo lo he pensado a veces. Que las palabras pueden ser como salvajes
y turbulentas. Así que hay que ser atento y cuidadoso con ellas. Con las
palabras.
Lo
peor son las palabras mayores, dijo él. La Perdición. Y la Eternidad. Y el
Demonio. Y la Gracia. Y la Santificación. Y la Resurrección. Y la
Glorificación. Y la Redención. Y el Pecado Original.
Sí,
dijo ella. Esas palabras son enormes.
Para
no hablar del Amor, dijo él.
Eso,
dijo ella. El Amor.
Y entonces él se metió en su cama, ella le dejó
hacerlo, no fue solo por eso de las palabras, es que él también tenía frío.
Y justo
al acurrucarse a su lado mencionó dos palabras de la segunda Carta a los
Corintios: Frío y Desnudez.
Y siguió contándole palabras, todas las grandes
palabras que se movían en su pecho y en su cabeza y en todo su cuerpo de buen
mozo con el estruendo de la tormenta.
Y
las palabras cayeron como un peso sobre ella, para él estaban en su interior
pero ella las percibía en el exterior, las sentía como una carga sobre el
pecho, era como si quisieran penetrar en ella y apoderarse de ella, y se vio obligada
a levantarse de la cama y estirarse y aspirar profundamente varias veces y
sacudir los brazos y las manos y los hombros como solía hacer por las mañanas
para deshacerse del sueño y de los sueños, algunas noches soñaba terriblemente,
no sabía si ella bastaba para palabras tan enormes, si podría darles cabida,
pero luego volvió a acurrucarse en la cama.
Y
él la esperaba, la había visto y había comprendido que estaba librando una
batalla, él tenía todavía muchas palabras, y parte de las palabras no eran más
que sonidos y no letras ni sílabas, esas también eran dolorosas, tal vez eran
las más dolorosas porque nunca se sabía a ciencia cierta lo que significaban, y
ella le acarició el ondulado pelo y dijo pobre, pobre, como solía decirles a
los animales que iban a ser sacrificados.
Hasta la tumba no van a dejarme en paz el
Espíritu y el idioma y las palabras, dijo. Y ni siquiera entonces.
El Espíritu, y las palabras y el idioma no
tienen fin, duran eternamente.
Y él hasta se echó a llorar.
Y ella le consoló hasta la mañana.
Luego,
mientras comían las gachas integrales antes de la reunión de las once, sentados
en torno a la mesa extensible en la cocina de los Stenlund, Isabella les dijo a
sus padres que se había
entregado a Dios esa noche, las palabras la habían penetrado, las palabras que
dan fruto.
Y
los viejos se pusieron muy contentos.
Y luego él predicó como indultado y liberado,
aquel que se mira en la ley de la libertad se sentirá feliz de sus obras, allí en la gran cocina de
los Holmgren. En el principio fue el Verbo y el Verbo era Dios y gracias a él
todo fue creado, sin él nada habría y él era la vida y la vida era la luz de
los hombres. Y el Verbo se hizo carne.
Para
él era así: sus palabras eran
el Verbo y su carne era la Carne.
Lo
que le pasó luego, eso no lo sé, los predicadores van y vienen, en ninguna
ciudad están mucho tiempo, son fugaces y caprichosos como los pájaros bajo el
cielo y los peces en el mar, pero ella, Isabella, tuvo un niño para la
primavera, es Aron Stenlund, un parlanchín tremendo, está como relleno de
signos y de letras y de palabras, aunque tiene estudios y ahora le van a mandar
a Estocolmo.
Y ella pronto se va a quedar sola en la
parroquia, Isabella Stenlund, todos se van muriendo poco a poco.
Los Holmgren, los que tenían el órgano, ellos
también se han muerto.
Torgny
Lindgren
Sonríe siempre, incluso cuando hables por teléfono. La sonrisa se nota en la voz.
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)


%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)

%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)

%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
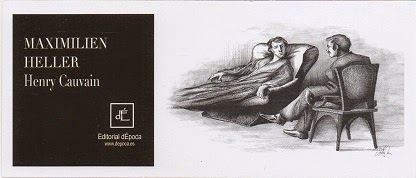%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)

%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)

%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)

%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)

%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)

%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)

%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)

%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)

%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia.jpg)

