El Todopoderoso había construido ya el universo, disponiendo
con fantasiosa irregularidad las estrellas, las galaxias, los planetas, las
estrellas fugaces, y estaba contemplando con cierta complacencia el
espectáculo, cuando uno de sus innumerables proyectistas, el encargado de
llevar a cabo la gran idea, se acercó a él con gran premura.
Se trataba del espíritu Odnom, uno de los más inteligentes
y vivaces de la nouvelle vague de los ángeles (pero no vayan a pensar
que tenía alas y llevaba una túnica blanca; pues éstas son sólo un invento de
los pintores antiguos, que las consideraban muy prácticas desde el punto de
vista decorativo).
-¿Deseas algo? -le preguntó el Creador, con benevolencia.
-Sí, Señor -respondió el espíritu arquitecto-. Antes de
que des por finalizada esta admirable obra tuya y le des la bendición, quisiera
mostrarte un pequeño proyecto en el que hemos trabajado un grupo de jóvenes. Un
asunto de segunda categoría, un trabajillo de nada en comparación con todo el
resto, una minucia, pero a nosotros nos parece interesante. -Y de una carpeta que
llevaba consigo sacó un folio en el que aparecía dibujada una especie de
esfera.
-Déjame ver -dijo el Todopoderoso, que, aunque por
supuesto estaba ya al tanto de todo, fingía no saber nada del proyecto y
simulaba interés con el fin de que sus mejores arquitectos se sintieran
satisfechos. El dibujo era muy detallado y llevaba anotadas todas las medidas
pertinentes.
-¿Qué es esto? -dijo el Gran Hacedor continuando con su
diplomático fingimiento-. Parece un planeta más de los miles y miles que ya
hemos construido. ¿Es realmente necesario hacer otro, y además de un tamaño tan
modesto?
-En efecto, se trata de un pequeño planeta -confirmó el
ángel arquitecto-, pero, a diferencia de los otros miles ya existentes, éste
presenta unas características muy especiales.
Le explicó cómo habían pensado hacerla girar alrededor de
una estrella a una distancia tal que pudiera recibir su calor, pero no demasiado;
enumeró los materiales presupuestados, sus cantidades respectivas y su precio
de coste. ¿Y todo, para qué? Según las premisas, en aquel minúsculo globo se
produciría un fenómeno sumamente curioso e interesante: la vida.
Sobra decir que el Creador no necesitaba más explicaciones.
Era mucho más astuto que todos los ángeles arquitectos, ángeles capataces y
ángeles albañiles juntos. Sonrió. La idea de aquella bolita suspendida en la
inmensidad del espacio con tantos seres naciendo, creciendo, fructificando,
multiplicándose y muriendo en ella le parecía bastante ocurrente. Y seguro que
lo era, porque si bien el proyecto lo habían elaborado el espíritu Odnom y sus
socios, al fin y al cabo también provenía de Él, origen primero de todas las
cosas.
En vista de la buena acogida, el ángel arquitecto se armó
de valor y lanzó un agudo silbido, al que acudieron, rapidísimos, miles, ¡qué
digo, miles!, cientos de miles, e incluso tal vez millones de otros espíritus.
Al ver aquello, el Creador al principio se asustó: mientras
se tratara de un único peticionario, no había problema, pero si cada uno de
los espíritus debía someterle un proyecto particular con las explicaciones correspondientes,
aquello se prolongaría durante siglos. Debido a su extraordinaria bondad, se
dispuso, no obstante, a soportar la prueba. Los pelmazos son una plaga eterna.
Se limitó, pues, a soltar un largo suspiro.
Odnom le tranquilizó. Toda aquella gente sólo eran dibujantes.
El comité ejecutivo del nuevo planeta les había encargado proyectar las
innumerables especies de seres vivos, vegetales y animales, necesarias para
conseguir un buen resultado. Odnom y compañía no habían perdido el tiempo. No
era un vago proyecto general, sino que lo habían previsto todo, hasta los más
mínimos detalles. Tampoco había que descartar que, con el fruto de tanta
diligencia, en su fuero interno pensaran poner al Sumo Regidor frente al hecho
consumado. Pero no era necesario.
Lo que parecía que iba a ser un extenuante peregrinaje de
postulantes se convirtió, pues, para el Creador, en una agradable y brillante
velada. No sólo se complació en examinar, si no todos, al menos la mayoría de
los dibujos de plantas y animales, sino que participó de buena gana en las
discusiones que surgían a menudo entre los artífices.
Lógicamente, cada diseñador estaba ansioso por ver
aprobado y quizá ensalzado su propio trabajo. La disparidad de temperamentos
era sintomática. Como en cualquier otra parte del universo, estaba el inmenso
grupo de los humildes que habían trabajado duro para crear la base, llamémosla
así, de la naturaleza viviente; proyectistas, por lo general, de imaginación
limitada pero técnica escrupulosa, que habían dibujado uno a uno los
microorganismos, los musgos, los líquenes, los insectos comunes y corrientes,
los seres, en suma, menos espectaculares. Y luego estaban los genios, los
jactanciosos, deseosos de brillar e impresionar, razón por la cual habían
concebido las más extrañas, complicadas, fantásticas y a veces disparatadas
criaturas. De hecho, algunas de ellas tuvieron que ser rechazadas, como fue el
caso de ciertos dragones con más de diez cabezas.
Los dibujos estaban hechos sobre un papel de lujo, a color y a tamaño natural, lo
que situaba en condiciones de evidente inferioridad a los proyectistas de los
organismos más pequeños. Los autores de bacterias, virus y similares pasaban
casi inadvertidos, a pesar de su innegable mérito. Presentaban unos trocitos de
papel del tamaño de un sello de correos con unos signos microscópicos que el ojo humano nunca hubiera podido
percibir (pero el suyo sí). Estaba, entre otros, el inventor de los
tardígrados, que se paseaba con un minúsculo cuaderno de bocetos del tamaño de
los ojos de un insecto, pretendiendo que los demás apreciaran la gracia de esos
futuros animalitos, cuyo perfil era vagamente parecido al de los oseznos, pero
nadie le hacía caso. Por suerte, el Todopoderoso, al que no se le escapaba
nada, le hizo un guiño que fue equiparable a un entusiasta apretón de manos, lo
que le animó enormemente.
Hubo un fuerte altercado entre el proyectista del camello
y el autor del proyecto del dromedario, pues cada uno de ellos pretendía haber
sido el primero en tener la idea de la joroba, como si se tratara de un genial
hallazgo. Tanto el camello como el dromedario dejaron a los presentes más bien
fríos; en general, fueron considerados de pésimo gusto. Fuera como fuese,
pasaron el examen, aunque por los pelos.
La propuesta de los dinosaurios provocó una auténtica andanada
de objeciones. Una aguerrida cuadrilla de espíritus ambiciosos realizó un
desfile, llevando en unos enormes caballetes los gigantescos dibujos de
aquellas poderosas criaturas. La exhibición, indiscutiblemente, produjo cierta
sensación. Aun así, los formidables animales eran muy exagerados. Pese a su
gran estatura y corpulencia, no era probable que duraran mucho tiempo. Para no
amargar a los excelentes artistas, que habían puesto en ello todo su empeño, el
Rey de la creación concedió, sin embargo, el exequátur.
Una sonora carcajada general acogió el dibujo del elefante.
La longitud de su nariz parecía realmente excesiva, incluso grotesca. El
inventor objetó que no se trataba de una nariz sino de un órgano muy especial,
para el que proponía el nombre de trompa. El vocablo gustó, hubo algunos
aplausos aislados y el Todopoderoso sonrió. También el elefante pasó el examen.
La ballena, en cambio, tuvo un éxito inmediato e irresistible.
Seis espíritus voladores sostenían el desmesurado tablero con el retrato del
monstruo. A todos les resultó muy simpática y recibió una cálida ovación.
Pero ¿cómo recordar todos los episodios del interminable
desfile? Entre los momentos cumbres de la velada podemos citar el de algunas
grandes mariposas de vivos colores, la serpiente boa, la secuoya, el
arqueopteris, el pavo real, el perro, la rosa y la pulga, personajes estos
últimos a los que, de forma unánime, se les vaticinó un largo y brillante
porvenir.
Mientras tanto, entre la multitud de espíritus que, ávidos
de alabanzas, rodeaban al Todopoderoso, había uno que se le acercaba una y otra
vez con un rollo de papel debajo del brazo; pelma, muy pelma. Es verdad que
tenía una cara muy inteligente, pero era tan petulante... Abriéndose paso a
codazos, había tratado de situarse en primera fila y de llamar la atención del
Señor al menos en veinte ocasiones. Su altivez resultaba molesta a sus
colegas, que le menospreciaban y le empujaban hacia atrás.
Pero él no se daba por vencido así como así. Erre que
erre, consiguió finalmente llegar a los pies del Creador y, antes de que sus
compañeros pudieran impedírselo, desplegó el rollo de papel, ofreciendo a la
divina mirada el fruto de su ingenio. Eran los dibujos de un animal con un
aspecto francamente desagradable, repelente, que sin embargo impresionaba por
lo diferente que era de todo lo que se había visto hasta entonces. Por una
parte estaba representado el macho y, por otra, la hembra. Como muchos otros
animales, tenía cuatro extremidades, pero, a juzgar por los dibujos, sólo
utilizaba dos para caminar. Algunos mechones de pelo aquí y allá, sobre todo en
la cabeza, como una crin; los dos miembros superiores le colgaban a los lados
de una forma ridícula. Su cara se asemejaba a la de los simios, que habían
pasado con éxito el examen. Su figura no era ágil, armónica y compacta como la
de los pájaros, los peces o los coleópteros, sino desgarbada, torpe y en cierto
modo inacabada, como si el diseñador se hubiera desanimado y cansado en el
momento más inoportuno.
El Todopoderoso echó una ojeada a los dibujos.
-No se puede decir que sea bonito -observó, suavizando con
un tono amable la dureza de la sentencia-, pero quizá tenga alguna utilidad
especial.
-Sí, Señor -confirmó el pelmazo-. Se trata, modestia
aparte, de una invención formidable. Éste es el hombre y ésta, la mujer.
Independientemente del aspecto físico, que es discutible, lo admito, he tratado
de hacerlos, de alguna manera, perdona mi osadía, a tu imagen y semejanza, oh,
Excelso. Será el único ser dotado de razón en toda la creación, el único que
podrá darse cuenta de tu existencia, el único que te sabrá adorar. En tu honor
erigirá templos grandiosos y librará guerras sangrientas.
-¡Ay, ay, ay! ¿Quieres decir que será un intelectual?
-dijo el Todopoderoso-. Hazme caso, hijo mío. Mantente alejado de los
intelectuales. Por fortuna, hasta ahora el universo está libre de ellos. Y
quiera el cielo que continúe así hasta el fin de los tiempos. No niego,
muchacho, que tu invención sea ingeniosa. Pero ¿sabes decirme cuál sería el
posible resultado? Quizá ese ser esté dotado de cualidades excepcionales,
pero, a juzgar por su aspecto, me da la impresión de que sería fuente de una
enorme cantidad de problemas. En una palabra, me complace tu arrojo. Es más, me
encantaría concederte una medalla. Pero no me parece prudente aceptar tu
proyecto. En cuanto se le diera un poco de cuerda, este tipo sería capaz, antes
o después, de provocar una gran desgracia. No, no, olvidémoslo.
Y le despidió con un gesto paternal.
El inventor del hombre se fue con la cara muy larga,
en medio de las sonrisitas de sus colegas. Quien tan alto apunta... Entonces
se acercó el proyectista de los tetraónidos.
Fue una jornada memorable y feliz, como todos los grandes
momentos llenos de esperanza, de espera de las cosas bellas que seguramente
llegarán pero todavía no existen; como todos los momentos inaugurales. La Tierra estaba a punto de
nacer con sus maravillas buenas y crueles, sus dichas y afanes, el amor y la
muerte. La escolopendra, la encina, la tenia, el águila, el icneumón, la
gacela, el rododendro. ¡El león!
El inoportuno seguía yendo y viniendo incansable con su
carpeta. Y miraba una y otra vez hacia arriba, buscando en los ojos del
Maestro un atisbo de arrepentimiento.
Otros, sin embargo, eran los temas preferidos de éste: halcones
y paramecios, armadillos y tumbergias, estafilococos, ciclópidos e
iguanodontes.
Hasta que llegó un momento en el que la Tierra estuvo llena de
criaturas adorables y odiosas, dulces y salvajes, horrendas, insignificantes,
bellísimas. Un murmullo de fermentos, pálpitos, gemidos, aullidos y cantos
estaba a punto de nacer en los bosques y los mares. Anochecía. Una vez obtenido
el visto bueno supremo, los dibujantes, satisfechos, se habían ido cada uno por
su lado. Cansado, el Altísimo se quedó solo en la inmensidad, que comenzaba a
poblarse de estrellas.
Ya estaba a punto de quedarse plácidamente dormido cuando
sintió que alguien le tiraba con suavidad del manto. Abrió los ojos, miró
hacia abajo y vio que el inoportuno volvía a la carga: había sacado de nuevo su
dibujo y le miraba implorante. ¡El hombre! Qué idea tan descabellada, qué
peligroso capricho. Pero en el fondo, qué juego tan fascinante, qué terrible
tentación. Después de todo, quizá valiera la pena. Además, en época de
creación, era legítimo ser optimista.
-Trae acá -dijo el Todopoderoso, asiendo el fatal proyecto.
Y estampó su firma.
Dino Buzzati
Marcapaginasporuntubo dedica esta entrada a Mª Luisa

.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
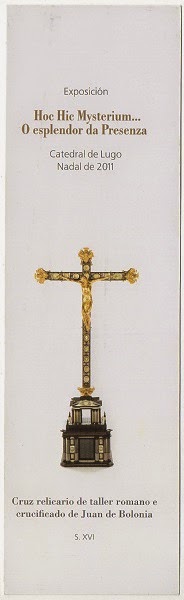
.bmp)