Ramon Vinyes (Berga, 1882 -
Barcelona, 1952). Dramaturgo, narrador, poeta, periodista, crítico y editor. Su
vida transcurre entre Barcelona y Barranquilla, Colombia.
En Colombia es considerado una
figura esencial en el desarrollo cultural del país, por su labor de
dinamización cultural, principalmente al frente de la revista Voces
(1917-1920). Reúne a su alrededor a figuras tan importantes como Julio Gómez de
Castro, León de Grieff, Vicente Huidobro, Germán Vargas y Gabriel García
Márquez, que le homenajea en su novela Cien años de soledad, donde aparece con
el nombre de "sabio catalán", "el hombre que lo había leído
todo".
En Catalunya estrena una veintena
de obras teatrales, como Al florir els pomers (1910), Qui no és amb mi...
(1929), Peter's Bar (1930) y Comiats a trenc d'alba (1938), y publica la
recopilación de prosa poética L'ardenta cavalcada (1909). Se mantiene muy
activo como crítico, teorizador y polemista teatral, y defiende un teatro
moderno y comprometido con su tiempo. Colabora en los principales periódicos de
Barcelona, donde publica crítica literaria, narraciones y poemas propios.
También publica, en México, la recopilación de narrativa corta A la boca dels
núvols (1946).
Después de su muerte, y durante
mucho tiempo, es prácticamente ignorado en Cataluña, al contrario que en
Colombia, donde siempre ha gozado de reconocimiento. Solamente a partir de la
labor de crítica y divulgación de algunos estudiosos, y de la celebración del
centenario de su nacimiento en Berga, recibe el interés y el reconocimiento que
se merece. A partir de finales de la década de 1980 se edita, en muchos casos
por primera vez, su obra, y varios críticos hacen interesantes estudios que lo
sitúan, finalmente, con nombre propio dentro de la historia de la literatura catalana.
Un caballo en la alcoba
Estaba gravísimo y el médico
había dicho que, según sus cálculos, el enfermo moriría de un momento a otro.
-¿Qué cálculos ha hecho usted?
-le preguntaba la señora del enfermo, que era muy curiosa y que siempre quería
enterarse de todo lo que pasaba en la casa.
-He hecho estos cálculos. No son
nada, pero los he hecho. A mí siempre me gusta hacer mis cálculos. Y enseñaba
una pizarra en la que había escrito con tiza lo siguiente:
163
+24
345
432
_________
-20
_________
412
La señora del paciente y
numerosas visitas que estaban en la habitación del enfermo aplaudían, y un
caballero, que entendía mucho de cálculos porque en su juventud había estado en
Calcuta, dijo:
-Pues, si efectivamente el doctor
ha hecho estos cálculos, no tiene más remedio que morirse o nosotros somos
unos tontos.
Pero cuando el enfermo se iba a
morir, era precisamente cuando entraba el caballo a la alcoba y al enfermo le
daba la risa y ya no podía morirse ni nada..
-Es inútil -decía el enfermo a su
mujer y a las numerosas visitas que llenaban la habitación y cuyos nombres
lamentamos mucho no recordar-. Mientras este caballo siga entrando en la alcoba
me entrará la risa y no podré morirme nunca.
-Pues no le mires -le decía su
mujer, que era una mujer práctica. Y después añadió, siguiendo esa costumbre de
añadir algo que siempre tienen las mujeres y que es lo que las pierde y lo que
termina por hacerlas antipáticas. -Además, no sé por qué tiene que darte tanta
risa ver a ese caballo. Ni que fuera Pompoff y Thedy, célebres payasos
españoles nacidos en Granada y que con sus hijos Zampabollos y Nabucodonorcito
han recorrido el mundo triunfalmente. Pero lo que le hacía gracia al enfermo no
era el caballo como tal caballo, sino la manera que tenía de entrar a la alcoba
y de mirarle.
Primero, tímidamente asomaba una
pata por la puerta, después, la otra pata, y más tarde, la cabeza y la cola. Y
cuando había asomado estas cuatro cosas que no son mancas, asomaba el resto del
cuerpo y entraba en la habitación de lleno y miraba al enfermo con indiferencia
y con asco. Y después de mirarle un rato ponía cara de aburrimiento y se
marchaba otra vez al gabinete.
Nadie, además, sabía lo que hacía
ese caballo, ni quién era, ni cómo se llamaba, ni de qué modo había podido
subir hasta el piso tercero de aquella casa en la que habitaba el enfermo. Pero
el caso es que el caballo estaba allí desde por la mañana y que nadie le había visto
entrar y que no había manera de echarle a la calle.
Alguien, dijo, con mucha razón,
que a lo mejor aquel caballo era de la criada porque las criadas de ahora no
son como las de antes. Pero cuando la señora llamó a la sirvienta y le preguntó
si aquel caballo era de ella, la sirvienta, después de mirar al caballo por
todos lados y de tocarle bien las patas y orejas y de subirse encima un buen
rato, dijo que aquel caballo no era de ella, y que, además, nunca en su vida
había tenido caballo y que, por otra parte, no recordaba haberlo visto antes.
La señora lo puso en duda.
-Usted estuvo el domingo en los
toros. ¿No recuerda haberlo visto allí en la plaza?¿Por casualidad no la habrá
seguido el caballo hasta la puerta y después ha tenido el atrevimiento de subir
hasta aquí?
-No -afirmó la sirvienta con
gesto rotundo-. Lo juro por mi honor. Y se marchó a la cocina llorando.
Habían intentado empujarlo y
hacerle bajar por las escaleras para echarlo a la calle. Pero cada vez que lo
intentaban el caballo se ponía a relinchar y a dar patadas y los vecinos de
abajo protestaban porque decían que con
aquel ruido no había manera de leer el periódico de la noche.
Pretendieron también en vano
encerrarle en el gabinete y que se quedase allí entretenido con algunas
revistas ilustradas que había encima de una mesa. Pero en cuanto lo dejaban
solo se escapaba del gabinete y entraba en la habitación del enfermo, y al
enfermo entonces le daba la risa y no podía morirse.
-Vamos, Fernando, no seas
pesado-, le decía su mujer. -Estos señores han venido a verte morir y tienen
prisa. No puedes hacerles esperar tanto tiempo.
El enfermo comprendía que su
mujer tenía razón y que, además, estaba poniendo en ridículo al médico, que
había hecho sus cálculos y todo.
Pero no podía remediarlo. Era
algo más fuerte que él. Aquel caballo en la alcoba le producía una risa, todo
lo ridícula que se quiera, pero que le impedía morirse seriamente.
-¿Por qué no le canta usted una
romanza a ver si así el caballo se espanta y se va? -le había dicho el médico a
una soprano que estaba allí de visita. Pero la soprano cantaba la romanza y el
caballo, lejos de asustarse, la escuchaba con entusiasmo, y al final, hasta
daba señales de aprobación.
Las visitas, con todas estas
cosas, estaban pasando un rato violentísimo, y para que el enfermo se
distrajese y no le entrase la risa al ver el caballo, iniciaban conversaciones
animadas y acaloradísimas discusiones. Pero era inútil. El enfermo seguía
riéndose al ver al caballo y no había manera de que muriese.
-Acabarás poniéndome nerviosa
-decía la mujer-; si no fueses tan niño como eres, ya podías haberte muerto
hace más de una hora, como te ha ordenado el médico.
-¿Pero, qué quieres que haga? -se
disculpaba el marido avergonzado-. Estas cosas no pueden remediarse. Tú también
te ríes cuando ves que alguien pisa una cáscara de plátano y se resbala.
-Pero yo no me estoy muriendo
como tú -contestaba su esposa con mucha
razón.
El doctor dijo que nunca había
conocido un caso semejante y que lo mejor sería celebrar una consulta con otros
compañeros.
-¿A quién le parece usted que
debemos llamar?
-Yo creo que lo mejor es llamar
al doctor Hernández... Sabe unos chistes muy graciosos y con él no se aburre
uno nunca.
Y entonces vino el doctor
Hernández y en cuanto vio al caballo se puso muy contento y empezó a dar
carreras por el pasillo.
El enfermo se puso furioso.
"Así no hay manera de morirse".
Y se levantó, se vistió y se fue
al Círculo a jugar una partida de póker con sus amigos.
Las visitas y los médicos al poco
rato se fueron también.
Y el caballo, lleno de
aburrimiento, se quedó dormido en la cocina.
(Ramón Vinyes)
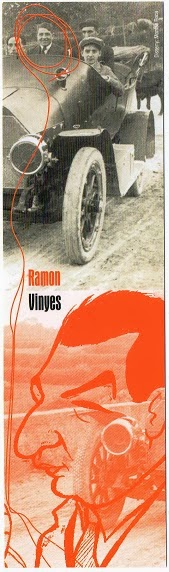

.bmp)
.bmp)