La felicidad
Sí, una vez fui feliz. Hace ya mucho tiempo que definí lo
que era la felicidad, hace mucho, cuando tenía seis años. Y cuando lo supe no
la reconocí de inmediato. Pero recordé como tenía que ser y entonces supe que
era feliz.
***
Recuerdo que yo tenía seis años y mi hermana cuatro.
Después de la comida habíamos corrido sin parar arriba y
abajo de la larga sala, nos perseguíamos la una a la otra, gritábamos y nos
caíamos. Hasta que finalmente nos cansamos y acallamos.
Estoy de pie junto a ella mirando por la ventana a la turbia
calle de primavera en el crepúsculo.
Los crepúsculos de primavera siempre son desasosegantes y
tristes.
Estamos en silencio. Escuchamos como tiemblan los cristales
de los candelabros al paso de las carretas por la calle.
Si fuéramos mayores, pensaríamos en la maldad humana, en las
ofensas, en nuestro amor, ese que han agraviado, y en ese otro amor que
nosotras mismas hemos ofendido y en la felicidad que no existe.
Pero somos niñas y no sabemos nada. Tan sólo estamos en
silencio. Nos asusta darnos la vuelta. Nos da la impresión de que el salón y
toda esta casa grande y llena de ruidos en la que vivimos han oscurecido
completamente. ¿Por qué está tan silenciosa ahora? ¿Acaso se han ido todos y
nos han olvidado aquí, a dos niñas pequeñas, apoyadas en la ventana de una
enorme habitación oscura?
Cerca de mi hombro veo un ojo redondo y asustado de mi hermana.
Me está mirando, ¿Va a echarse a llorar o no?
Y en ese momento recuerdo la sensación que he tenido durante
el día, tan brillante y bella que inmediatamente me olvido de la oscuridad de
la casa y de la calle mate y melancólica.
—¡Lena! —le digo en voz alta y alegre— ¡Lena, hoy he visto
un tranvía de caballos!
Pero no le puedo contar por completo la desmesurada sensación
de felicidad que me ha producido el tranvía de caballos.
Los caballos eran blancos y corrían muy rápido, el vagón era
rojo o amarillo, precioso, dentro había mucha gente sentada, todos
desconocidos, así que podían conocerse entre ellos e incluso jugar a algún
juego ingenioso. En la parte de atrás, en un estribo, estaba el revisor de pie,
todo cubierto de adornos dorados, bueno, puede que no todo y sólo un poco: los
botones y la reluciente trompetilla que hacía sonar.
—¡Tuuu-turú!
El sol brillaba en la trompeta y salía despedido en sonoras
gotas de oro.
¡A ver cómo cuentas todo esto! Lo único que se puede decir
es:
—¡Lena, he visto un tranvía de caballos!
Sí, y no hizo falta nada más. Por mi cara, mi voz, ella comprendió
toda la infinita belleza de esa visión.
¿Y acaso cualquiera puede saltar sobre esa carroza de la
felicidad y salir disparada bajo los sonidos de la trompeta de oro?
—¡Tuuu-turú!
No, no todo el mundo. Freilán dice que hay que pagar. Por
eso no nos suben. A nosotras nos encierran en una aburrida y mohosa carreta
con ventanas traqueteantes, que huele a cordobán y a pachulí y donde ni
siquiera nos dejan apoyar la nariz en el cristal.
Pero cuando seamos grandes y ricas tan sólo iremos en
tranvía. ¡Y seremos muy, muy felices!
***
Salí lejos, a las afueras de la ciudad. El asunto que me
llevaba allí no salió, y encima el calor me estaba dejando extenuada.
A mi alrededor no había nada, ni un cochero.
Pero de pronto, traqueteando con todo su cuerpo, apareció.
Al caballo blanco, flaco, le sonaban todos los huesos
mientras las cinchas colgantes chasqueaban contra su piel reseca. Su blanco y
alargado hocico se balanceaba siniestramente.
"Reíros, reíros, pero como me muera aquí a la vuelta de
la esquina, os vais a tener que bajar a la calle".
Un revisor irremediablemente melancólico esperó hasta que me
subí y con la misma incurable melancolía tocó la trompeta.
—¡Tuuu-turú!
El estridente grito de cobre y el ardiente sol que brillaba
inmisericorde sobre las volutas de la trompetilla me provocaron dolor de
cabeza.
Dentro del vagón el aire era pesado, olía a plancha
recalentada.
Una oscura figura con gorra y escarapela me miró durante un
largo rato con ojos enturbiados y de pronto, como si comprendiera algo,
sonrió, se sentó a mi lado y dijo, exhalando en mi cara su aliento a pepinillos
salados:
—¿Me permite que la acompañe?
Me levanté y salí a la plataforma.
El tranvía se detuvo, esperó a que pasara el vagón en
dirección contraria y comenzó a traquetear de nuevo.
Y en la acera había una niña pequeña que nos
contemplaba pasar con unos ojos azules abiertos llenos de sorpresa y arrobo.
Y de pronto recordé.
"Viajaremos en tranvía. Y seremos muy, muy
felices".
¡Entonces, eso quiere decir que ahora soy feliz! Viajo en
tranvía y puedo conocer a todos los pasajeros, y el revisor hace sonar su
trompetilla y el sol arde en su superficie.
¡Soy feliz! ¡Soy feliz!
Pero, ¿dónde está ahora ella, esa niña pequeña en el gran
salón oscuro, que imaginó esta felicidad para mí? Si la pudiera encontrar y
contárselo se alegraría.
Qué terrible que nunca la encontraré, que ya no existe y que
nunca volverá a existir, la más querida y la más cercana, yo misma.
Pero yo sigo viviendo...
Nadezhda Teffi
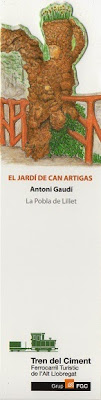%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
%2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg)
